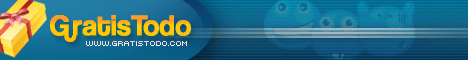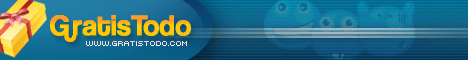La Unión Europea (UE) es un
club de gente pudiente que no ve con buenos ojos la incorporación masiva de
desamparados del mundo. El no de Francia y Holanda a la Constitución Europea,
aparte de traducir el descontento interno con sus gobiernos, significa también
una negativa a ampliar indefinidamente el estado del bienestar entre los países
pobres o muy pobres del este de Europa. Los dirigentes europeos estaban
convencidos que cualquier cosa que preguntaran a sus ciudadanos --salvo en el
Reino Unido y en los países nórdicas-- les iban a responder que sí, por eso ni
se plantearon la posibilidad de un rechazo como el que se ha registrado estos
días.
El mismo día de la votación en
Francia, el domingo pasado, decía Felipe González en una emisora de radio que
probablemente su mayor error político había sido la convocatoria del referéndum
de la OTAN. Primero porque las pasó canutas para ganarlo y segundo porque había
traspasado a los ciudadanos una decisión que en realidad era de Estado --sin
pertenecer a la OTAN iba a ser muy difícil que se acelerara nuestro proceso de
ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy UE--.
Con la gracia del sevillano que
está de vuelta de todo, González añadía que después se habían dado mil
interpretaciones a su habilidad para evitar la derrota que parecía cantada. En
realidad, vino a decir, esperó el resultado final con el corazón encogido y se
sorprendió de que los españoles hubieran respaldado finalmente la medida que el
propio PSOE había combatido muy poco antes. Y, lo que es la vida política,
Javier Solana, entonces destacado dirigente socialista, terminó siendo
secretario general de OTAN.
Pues a Jacques Chirac le ha
pasado lo mismo. Le ha traspasado a los franceses un problema que es solo de los
líderes europeos. Error similar cometió José Luis Rodríguez Zapatero, aunque
libró por los pelos, con el referéndum del 20 de febrero pasado. La Constitución
es un texto farragoso, complicado y que casi ningún ciudadano, por europeísta
que sea, siente como propio.
En general la UE es aceptada
como una solución beneficiosa para muchos asuntos, unos expresos y otros
subyacentes (fin de los conflictos armados en el núcleo del continente, libre
circulación de mercancías y de personas, ayudas al desarrollo, moneda única,
solidaridad, etc....) pero también como un inconveniente para otros (conflictos
agrícolas y ganaderos, introducción ilegal de emigrantes, tensiones entre los
socios, incapacidad para una única voz en materia de defensa y de relaciones
exteriores, nacionalismos latentes, etc.).
Este momento de Europa se
parece poco a los diez años prodigiosos (1985-1995) en los que la Unión dio un
salto cualitativo enorme cuando Jacques Delors era presidente de la Comisión y
dirigentes como Fran§ois Miterrand, Helmut Khöl o el mismo Felipe González junto
con Ruud Lubbers y otros se implicaron a fondo en profundizar el modelo que se
había formalizado en Roma en 1956.
Aquello concluyó con el Tratado
de Maastricht (firmado en febrero de 1992) sobre el que se basa la arquitectura
actual de la Unión Europea. Tratado que fue rechazado en un referéndum por
Dinamarca --es desde entonces un socio con unas condiciones especiales-- y
aprobado por un ajustadísmo resultado en Francia, entre otras dificultades. O
sea que el euroescepticismo no es nuevo aunque no se había declarado con la
crudeza con la que ahora lo ha hecho en dos de los fundadores del Mercado Común:
Holanda y Francia.
Es probable que como
consecuencia de todo lo que ha pasado el proceso no se detenga pero seguramente
se va a ralentizar. Los partidos conservadores --Angela Merkel será este otoño
con toda probabilidad la sustituta de Schröder en Alemania-- serán más
precavidos a la hora de apoyar la integración de nuevos países, inquietos como
están por el avance de las organizaciones ultraderechistas xenófobas alentadas
por los conflictos étnicos y por las bolsas de paro y miseria que crecen en los
arrabales de muchas grandes ciudades. Y que los socialistas, profundamente
divididos en Francia, frenen también por temor a que sus electores les castiguen
si se pierden algunas de las ventajas del estado del bienestar por ayudar a los
nuevos socios.
EN la Europa unida, se mire
como se mire, hay miedo a la deslocalización de empresas, a la entrada masiva de
inmigrantes, a la competencia desleal de terceros países, a la pérdida de la
identidad nacional. Los líderes comunitarios no ayudan nada a un buen clima con
sus frecuentes peleas, sus tiranteces y sus egoísmos que alimentan a los
euroescépticos y frenan el avance social y económico.
Es verdad que Francia pasa por
un mal momento, como Alemania, lo que no ocurre, por fortuna, en España, uno de
los países de mayor crecimiento del continente, que en poco tiempo se ha
acercado vertiginosamente a la media comunitaria. Esas debilidades momentáneas
del eje franco-alemán no deberían ser la causa del rechazo, puesto que la Europa
unida ha proporcionado a los ciudadanos muchos más beneficios que si esos
estados hubieran actuado cada uno por libre, pero nadie es capaz de explicarle
tal cosa a quienes no han vivido los críticos períodos del siglo pasado (las
guerras mundiales, el fascismo, etc.) que tanto daño han hecho a todos. Y ya se
sabe que la historia tiende a repetirse.
Escrito por Periodista
Fuente de información:
LaVozdeAsturias