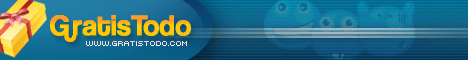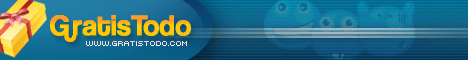Los molinos en Asturias
Enviado el Lunes, 19 abril a las 06:47:44 por Adrian |
|
 asturcon writes "Dicen cantando las gentes en Asturias que "viva lo blanco, muera lo negro, que lo negro es cosa triste...". Así parece ser y nadie se aviene a mejor acomodo. Por ello, y para mayor confirmación, los herreros rebozados en hollín no son otra cosa que prolongaciones del pellejo de Caín; por lo mismo, el negro azabache es resultado de sórdidas componendas telúricas. Nada mejor para acpmpañar la muerte que el luto negro, ni mejor ritmo que el "gori-gori" de negras casullas. Negras son las tinieblas en las que nada es reconocible y donde los respingos paralizan el ánimo. Quizás el negro no sea negro ni color alguno, sino falta de luz, falta de claridad en la que las cosas cobran sentido y el espíritu se aquieta.
asturcon writes "Dicen cantando las gentes en Asturias que "viva lo blanco, muera lo negro, que lo negro es cosa triste...". Así parece ser y nadie se aviene a mejor acomodo. Por ello, y para mayor confirmación, los herreros rebozados en hollín no son otra cosa que prolongaciones del pellejo de Caín; por lo mismo, el negro azabache es resultado de sórdidas componendas telúricas. Nada mejor para acpmpañar la muerte que el luto negro, ni mejor ritmo que el "gori-gori" de negras casullas. Negras son las tinieblas en las que nada es reconocible y donde los respingos paralizan el ánimo. Quizás el negro no sea negro ni color alguno, sino falta de luz, falta de claridad en la que las cosas cobran sentido y el espíritu se aquieta.
Por todo esto, no debe parecer desatino andar cantando por lo blanco, ni de lo blanco dejar de sacar buena tajada. En lo blanco del molino vive el color más elemental de este mundo y de la vida misma,o dicho de otra manera, el recóndito favor de la molinera:
Esta noche fuí al molino,
no perdí la caminada,
dormí con la molinera
y molí lo que llevaba.
O el discreto arrebujo de las parejas:
Los molinos no son casas
porque están en los regueros,
son cuartitos retirados
para los mozos solteros.
Bien lo sabía el fraile Toribio de Pumarada y Toyos, que desde su púlpito advertía claramennte que "quien al molino va a dormir, a dormir va a casa del diablo". Profilaxis de escaso remedio que no impidió la expansión demográfica en Asturias, ya que fue el molino buena razón para cubrir en parte de asturianos esta tierra, primero engendrándolos y después atendiendo sus crianzas con buenos escaldones de harina.
Molinos de agradecer. Maquila bien a gusto pagada, y no al diablo precisamente. Muchas de nuestras gentes, delante de obras de origen presumiblemente desconocido o de dudosa composición, optan por atribuirle su factura bien a los romanos o bien a personajes de más sospechoso pasaporte. No resulta sorpresivo encontrar por algunos concejos obras que responden al nombre de "puente del diablo" o "puente del infierno".
Aunque no existe documentación que pruebe la falta de ingenieros de caminos en el infierno, lo cierto es que la mayor parte de cuantos molinos se construyeron en Asturias es labor de ingenieros de este mundo, por más que a Fray Toribio no se le vengan en gana los acuerdos. Labor de ingenieros al estilo medieval, que un documento fotográfico del libro ASTURIAS, de Bellmunt y Canella, muestra en plena faena. Ingenieros ambulantes de azuela, sabios en ensamblajes y muchas triquiñuelas de oficio largo, mecánicos que jugaban con la compresión y dilatación de un material que atiborraba los bosques asturianos, maestros que como Leonardo da Vinci andaban con el compás de aquí para allá..., porque lo que el tiempo popularizó no fue la mecánica, sino al ingeniero; se fue la mecánica hacia mercados más sutiles, y quienes habían heredado lo medieval no tuvieron otra alternativa que irse de camino por donde la Edad Media había hecho surco.
Entre muchas de las razones por las que el rodezno de madera dejó de existir, no fue la principal el recurso del hierro, sino la falta de carpinteros de molinos. Y poco se puede comprender de un molino cuando todo se engloba dentro de un paquete en el que todo cuadra como elementalidad rústica y no se aprecia el talento de quien hiló por lo fino y que, una vez hechado en falta, difícilmente encuentra sustitución (si no es a través de la chapuza, a la que con tanto morbo se nos quiere familiarizar).
MOLINOS HIDRÁULICOS
La aplicación hidráulica a los molinos harineros no es invención medieval. Persas, griegos y romanos utilizaron molinos movidos con la energía del agua. No obstante, dado el carácter extensivo del uso de esta modalidad y los perfeccionamientos mecánicos que se les incorpora y los hacen más eficientes, el fenómeno se considera en gran medida como medieval.
El tipo que se conoce como molino hidráulico griego aparece bajo unas formas muy elementales y una rusticidad de escasa eficiencia. Esta modalidad consistiría en un eje de transmisión directa provisto de unas paletas que reciben el agua más o menos horizontalmente.
El arquitecto romano Vitrubio, hacia el año 27 a.c. describe, o señala someramente, un nuevo tipo de molino de rueda vertical, de transmisión indirecta a través de unos mecanismos de engranaje. Este molino, con algunas variaciones, se hizo muy popular durante la Edad Media y, a una escala de mayores proporciones, fue el modelo adoptado por el sistema económico feudal. No obstante, el más señalado triunfo de la mecánica medieval aplicada al molino harinero se consiguió a través del mecanismo de rodezno. Tanto Juanelo Turriano en el s. XVI, como Bernardo Villarreal en el s. XVIII, advierten de la superioridad mecánica del molino de rodezno respecto al de rueda vertical.
El molino de rueda vertical, en su aspecto más sencillo, ofrece una gran simplicidad constructiva -a pesar de la aparente y engañosa complejidad de sus órganos- y una fácil adaptación a las corrientes de agua; quizás estos motivos fuesen el origen de su popularidad, de la cual, aún en el s. XVIII, da buena advertencia Villarreal.
Respecto a este tipo de molino, la mecánica de rodezno ofrecía un modelo cualitativamente superior: en el molino de rodezno la transmisión se hacía de forma directa, eliminando con ello, una serie de órganos de delicado mecanismo y, por tanto, expuestos a un continuado mantenimiento. El rodezno, fabricado con ajustados ensamblajes de espiga y herméticamente bloqueado utilizando fuerzas de compresión, presentaba una mayor robustez que la rueda vertical, ya que esta tan solo utilizaba sencillos ensamblajes de media madera y solucionaba su conformación mediante múltiple clavazón, por lo que su estructura resultaba muy endeble y supeditada a frecuentes atenciones. De otro lado, el sistema de rodezno, mediante la incorporación del cubo, ofrecía una racionalización perfecta de la energía, un aprovechamiento y ahorro que permitía su adaptación a corrientes de escaso caudal y un ejercicio continuado incluso en épocas en las que la sequía mermaba el caudal de las aguas. Ahorro y racionalización que no presentaba la rueda vertical, al utilizar la fuerza de arrastre de grandes corrientes de agua (ya se tratase de modelos de corriente alta o corriente baja) de las que tan solo se aprovechaba una escasa cantidad.
El hecho de que el feudalismo adoptase el sistema de molino de rueda vertical, obedece a razones de producción, o en función de un mayor rendimiento, ya que este modelo virtualmente poseía la capacidad de construcción a una escala de grandes proporciones, supliendo su falta de robustez a costa de un equipo de mantenimiento (técnicos y molineros) que tan solo podría ser costeado por un señor acaudalado o una institución rica. Solo así el cambio sería rentable, como de hecho lo fue.
El molino de rodezno a pesar de su superioridad mecánica, pocas veces se empleó en complejos en que el objetivo fuese la superproducción, y si alguna vez se hizo fue a costa de reiteradas multiplicaciones del ingenio. Sin embargo, estos molinos poco a poco se impusieron dentro de los pequeños núcleos o economías familiares de tipo rural, tanto por la robustez y eficacia de su mecánica, como por su escaso mantenimiento y su larga duración. Habida cuenta, que en los caracteres de esas pequeñas economías poco o nada influían los intereses de un ejercicio orientado a la producción de excedentes.
Ambos modelos, de rodezno y de rueda vertical, coexistieron en Asturias hasta fechas no muy lejanas. Aún en documentos gráficos de principios de siglo se pueden ver grandes y aparatosos molinos de rueda vertical. De los molinos de rodezno aún queda buena muestra, aunque por diversas razones el rodezno de madera haya desaparecido en beneficio del fabricado en hierro, que nada tiene de ingeniería medieval.
Fuente:La web de Artesanía de Asturcón
www.telecable.es/personales/astur
"
|
| |
|
Votos del Artículo
|
Puntuación Promedio: 3.5
votos: 4

|
|